Si un buen aficionado a la música lee en la contraportada de un disco la siguiente lista de instrumentos, interpretada por un sólo hombre, inmediatamente le vendría a la cabeza un título: Grand piano, electric guitars, acoustic guitar, nylon guitar, 12 string guitar, bass guitar, mandolin, glockenspiel, vibraphone, marimba, timpani, banjo, gran cassa, sleigh bells, orchestral snare drum, recorders, Farfisa organ, Solina string ensemble, Roland SH-2000, table, bodhran, plus... Tubular Bells.
Aunque no es exactamente la misma lista, el hipotético aficionado empezaría a pensar ya en el título de un disco clásico. Si un poco más abajo se lee el nombre de Tom Newman como productor ejecutivo junto con el de Simon Heyworth en el papel de ingeniero de sonido cualquier duda se habrá disipado y el “Tubular Bells” de Mike Oldfield estará ya en la cabeza de nuestro amigo. En cambio, si a esa misma persona se le presenta el nombre de Robert Reed en la portada de ese mismo disco, su reacción será de indiferencia salvo que sea conocedor de la trayectoria de un grupo de rock progresivo galés que responde al nombre de Magenta. La diferencia entre ambas formas de enfrentarse al disco probablemente se la que justifique el tipo de promoción que Reed escogió para dar a conocer su disco.
 |
| Robert Reed con alguno de los instrumentos que toca en el disco. |
Al margen de interpretaciones más o menos bienpensantes, lo cierto es que nuestro artista siempre fue un gran admirador de Oldfield y eso propició que durante el pasado año 2013, el multi-instrumentista se decidiera a componer y grabar un homenaje al autor de Tubular Bells utilizando los mismos instrumentos. El tema de los homenajes no era nuevo, en cualquier caso en la trayectoria de Reed quien se había rodeado de músicos de Porcupine Tree (Gavin Harrison), King Crimson (Mel Collins, Jakko Jackzyk), Génesis (Steve Hackett) o Nick Beggs (Steven Wilson) para su proyecto Kompendium pero el enfoque de este “Sanctuary” era completamente diferente. Reed se embarca en un “tour de force” en el que consigue clonar el sonido de Mike Oldfield en sus discos más clásicos de la época Virgin de modo que el oyente más familiarizado con la obra de éste, puede embarcarse en un entretenido juego en el que se trata de relacionar cada fragmento con el disco correspondiente del viejo Mike.
No se trata de imitar melodías o estructuras del original como hiciera el propio Oldfield en su Tubular Bells II sino de recrear los sonidos de sus mejores trabajos y emular un cierto estilo compositivo pero sin referencias demasiado literales a fragmentos concretos aunque hay momentos en que el parecido es inevitable. La obra, como las clásicas del homenajeado, está dividida en dos suites que emulan la clásica división entre las caras del vinilo.
“Part 1” – Comienza el disco con un paisaje de órgano que remite directamente a “Hergest Ridge”, sensación que se acentúa cuando escuchamos las flautas que entran a continuación. Suena entonces un paisaje de guitarra acústica demasiado nítido para lo que solía hacer Oldfield en la época y el piano comienza a repetir una reiterativa secuencia de notas de fondo. Cuando Reed empuña la guitarra eléctrica nos muestra cómo ha conseguido clonar a la perfección el sonido del maestro. Como ocurría con la mayoría de las obras de Oldfield en el periodo, asistimos a un cambio brusco en el que una serie de voces procesadas electrónicamente nos transportan a determinados pasajes de “Five Miles Out” antes de la primera explosión de sonido con guitarras y percusiones trasladándonos a un momento épico. El bajo gana protagonismo en combinación con las guitarras en el primer homenaje a “Tubular Bells”, concretamente a los instantes previos al climax de la “cara a”. Un cambio más amable nos arrastra hacia los bucólicos paisajes de “Hergest Ridge” y “Ommadawn”, homenaje evidente cuando escuchamos el coro femenino entonando una melodía de aire inocente. Nuevo giro brusco a continuación que nos traslada a la célebre “tormenta eléctrica” de “Hergest Ridge” siquiera por unos instantes antes de afrontar otro cambio grandilocuente acompañado de piano, coros y guitarras acústicas. El enésimo giro nos devuelve a lo más placentero de “Ommadawn” cuando escuchamos una voz angelical cuyo timbre podría ser el de la mismísima Maggie Reilly. Ritmos folclóricos del estilo de “The Rite of Man” acompañan a la mandolina antes de un cambio hacia un sonido algo más rockero, siempre con el piano planeando de fondo, que desemboca en un brevísimo fragmento cercano a “Amarok”. Bruscamente escuchamos un insistente bajo repitiendo una melodía de aire festivo acompañado de teclados y vibráfonos que mezclan de un modo muy interesante “Ommadawn” e “Incantations”, “Tubular Bells” y “Amarok” en una de las secciones más interesantes que desemboca en un nuevo homenaje a esas deliciosas miniaturas que Oldfield solía dejar para los singles como eran “Blue Peter” o “Portsmouth”. Tras el mismo, entramos en una zona ambiental en la que el xilófono es el rey, al igual que lo era en buena parte de “Incantations”, con la que concluye la primera parte del disco, incluyendo una breve referencia a “Orabidoo”.
“Part 2” – Bajo y guitarras acústica y eléctrica se combinan con el vibráfono y las percusiones para recrear los misteriosos ambientes de “Woodhenge” del disco “Platinum” durante unos segundos, el tiempo justo para que las flautas hagan acto de presencia y los sintetizadores dibujen durante un breve lapso un breve apunte de la secuencia de “Guilty”. Regresamos al Oldfield más rockero antes de meternos de lleno en otro fragmento pastoril de homenaje a “Ommadawn” que culmina en otro viaje a “Hergest Ridge” adornado por coros de inspiración africana ¿de nuevo “Amarok”? En esta segunda cara notamos una mayor extensión de las secciones lo que redunda en un mayor desarrollo melódico. Así, la preciosa canción en la que escuchamos a tararear a la vocalista femenina y que precede al fragmento más cercano al “Tubular Bells” original de todo el disco (la guitarra acústica es prácticamente igual) es mucho más extensa y utiliza una melodía en la guitarra eléctrica que tiene algo de “Jungle Gardenia”. Encarando los minutos finales aparece una melodía de flauta y un ritmo casi circense que preludian una melodía, primero de piano y luego de glockenspiel, que, junto a la aportación del coro, podrían proceder de un descarte de “Amarok” y que hacen las veces de introducción para el climax final del disco en un interesante “in crescendo” de corte épico que termina en una suave despedida inspirada en el comienzo de “Hergest Ridge”.
Es muy conveniente que el oyente sepa exactamente lo que se va a encontrar a la hora de enfrentarse a este disco. Si busca una obra musical de una entidad similar a “Tubular Bells”, inevitablemente se va a llevar una gran decepción porque no se trata de eso ni creemos que la intención de Reed fuera por esos derroteros. En este sentido, creemos que es este un disco que podrán disfrutar mucho más los seguidores del Mike Oldfield más clásico que aquellos que no conozcan la obra del músico porque la escucha gana mucho si entramos en el juego de la comparación, de la búsqueda de cada guiño, de cada pequeña referencia a las obras de Oldfield mientras que funciona algo peor tomado como obra aislada. Las reacciones que hemos podido pulsar en el entorno de los aficionados al autor de “Tubular Bells” van en esta línea. Por un lado cuestionan el disco como obra musical en comparación con las de su inspirador pero no dejan de resaltar el extraordinario trabajo de Reed (deberíamos hacerlo extensivo a Tom Newman y Simon Heyworth) a la hora de recrear con una fidelidad casi absoluta un sonido tan particular y personal como era el del Mike Oldfield de los años setenta. Además del sonido, las estructuras y melodías están muy bien conseguidas y, aunque carezcan del alma de las creaciones originales, cumplen perfectamente su labor de homenaje. Por lo general, no somos muy amigos de este tipo de trabajos pero siempre hay excepciones (pensamos en Komputer y sus brillantes homenajes a Kraftwerk, por ejemplo) y creemos que “Sanctuary” cumple sus objetivos con muy buena nota. Además ha servido para darnos a conocer a un músico de cuya trayectoria no teníamos noticia anteriormente y que tiene discos a los que prestaremos la debida atención en el futuro. Aparte del proipo Reed, intervienen en el disco las integrantes de Synergy Vocals a los coros, la cantante Angharad Brinn y Tom Newman tocando el bodhran. Los lectores interesados en comprobar por sí mismos las virtudes de “Sanctuary” pueden hacerse con el disco en los enlaces habituales.
amazon.es
burningshed.com























.jpg)
.jpg)



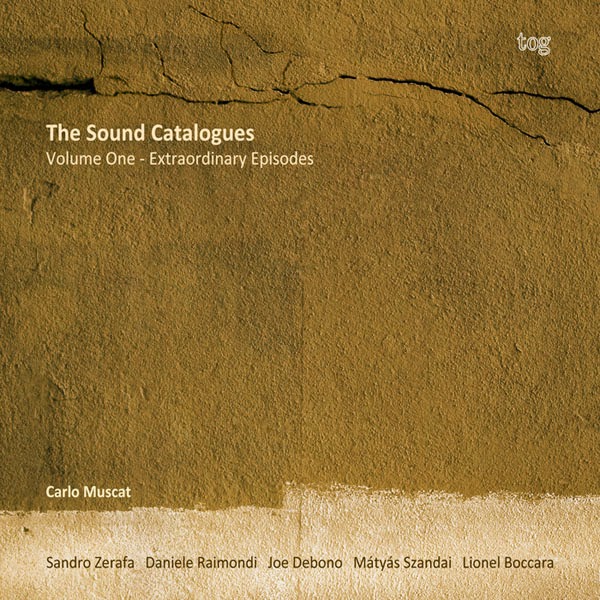








.jpg)

.jpg)