Cuando uno hace su primer papel en el cine con tres años, hay que buscar alguna razón detrás de ese temprano debut. Si en tu partida de nacimiento aparece que tus padres son Vincent Minelli y Judy Garland, la cosa se explica sin necesidad de apellidarte Holmes.
A pesar de que suene a tópico, la vida de Liza Minelli parece sacada de un guión de cine porque se pasea sin reparos por todos y cada uno de los lugares comunes de muchas de las biografías de estrellas nacidas de padres famosos: desde los comienzos en el teatro, los discos, las películas, el divorcio de sus padres, el más que probable suicidio de su madre, el triunfo con los mayores premios (Oscar incluido) y luego la caída a los infiernos, los problemas de abuso de drogas, el alcoholismo (casi calcando los pasos de su madre Judy), el olvido por parte del público, etc. Tras rodar “Cabaret”, película con la que ganó el Oscar, comenzó una cuesta abajo en la que de sus siguientes once papeles en la gran pantalla, en seis se interpretaba a sí misma. En algunos casos, simplemente poniendo la voz como narradora llagando incluso a recuperar una antigua película en la que daba vida al personaje que hizo famosa a su madre, la pequeña Dorothy de “El Mago de Oz” para intentar volver al primer plano.
En 1989, que es cuando aparece en el mercado el disco que hoy nos ocupa, los dos últimos papeles en el cine de Liza le habían supuesto ganar un premio “razzie”, paródico galardón en el que se “homenajea” a la peor interpretación en cine del año anterior. En su faceta musical su último disco se había publicado más de 12 años atrás y con no demasiado éxito. Si en 1988 alguien hubiera preguntado qué tenían en común Liza Minelli, los Pet Shop Boys y Gene Simmons (el histriónico bajista de Kiss), todos habríamos adoptado una actitud expectante por saber cómo terminaba el chiste. Nadie habría imaginado que la “broma” iba a tener forma de disco y que se convertiría en un superventas en el Reino Unido y varios países, incluyendo España. Resulta que Simmons era uno de los mejores amigos de la diva y se empeñó en que esta tenía que volver a grabar un disco pero no como los de sus años dorados sino con un sonido actualizado. Cuando por fin la convenció, Liza pensó en una canción que le había encantado: “Rent”, el éxito del disco “Actually” de Pet Shop Boys. Se hicieron los trámites correspondientes y la cantante de “Cabaret” se vio con los miembros del dúo para poner en marcha el proyecto. La versión oficial difiere ligeramente de esta y señala que la colaboración fue idea de un directivo americano de Epic Records pero, como románticos que somos en el fondo, nos quedamos con la historia de Simmons. Liza Minelli dejó a criterio de Tennant y Lowe la elección de los temas con la única condición de que las letras tuvieran sentimiento. Neil era un buen aficionado a los musicales y pensó enseguida en una canción de “Follies”, de Stephen Sondheim, titulada “Losing My Mind”. Cabe señalar que, aunque el musical se estrenó en 1971, estuvo en cartel en el West End londinense durante más de 600 noches entre 1987 y 1989 por lo que el cantante de Pet Shop Boys, quien asistió a la última representación, lo tenía muy fresco en aquel momento. De hecho, desde que escuchó la canción original le rondaba la idea de adaptarla para Pet Shop Boys y fue cuando surgió todo el proyecto con Liza que la opción de la diva como la intérprete de la canción pareció la más natural.
El tema, en su versión original, era una balada muy lenta pero lo que hicieron Pet Shop Boys para Liza fue una transformación radical de la misma en un éxito destinado a las pistas de baile con un tratamiento muy similar al que le dieron poco tiempo antes al “Always on My Mind” de Elvis Presley en lo que fue uno de los mayores éxitos del dúo. Como curiosidad, preguntado Stephen Sondheim sobre la nueva versión del tema, no se mostró muy entusiasmado aunque sí con la repercusión en forma de “royalties” que le estaba reportando. Tanto Liza como Neil y Chris, por el contrario, quedaron tan entusiasmados con el resultado que decidieron extender la colaboración a un disco entero de cuya producción, arreglos y composición (casi en su totalidad) quedarían encargados los integrantes de Pet Shop Boys. La mayor parte del disco se grabó aprovechando una serie de conciertos de Liza en Londres junto con Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra.
Hablando de Pet Shop Boys, en aquel entonces se encontraban en un momento crítico, en el sentido en que se encontraban ante un desafío importante: tras varios números uno en la listas, el último no había llegado al “top-3” por lo que se estaban planteando que habían tocado techo y que ahora sólo quedaba luchar por mantenerse ya que no podía crecer más. Esto suponía ampliar horizontes, lo que se materializó en distintas colaboraciones: escribieron varias canciones para Dusty Springfield, compusieron el gran éxito de Patsy Kensit y sus Eighth Wonder (“I’m Not Scared”) y formaron parte de la creación del “supergrupo” Electronic con el guitarrista y cantante de New Order, Bernard Sumner y el guitarista de los Smiths, Johnny Marr a quienes se sumaron David Palmer, teclista de ABC y Anne Dudley de Art of Noise. En este contexto, la posibilidad de colaborar con Liza Minelli era una oportunidad más de diversificarse sin quemar el nombre de Pet Shop Boys y, en todo caso, reforzándolo como una banda de gran versatilidad.
El disco surgido de la colaboración entre Liza y nuestro dúo, llevó el título de “Results” y fue publicado por Parlophone, la discográfica que hasta hace muy poco tiempo editaba todos los trabajos de Tennant y Lowe. La nómina de músicos es extensa e incluye a varios de los colaboradores habituales de Pet Shop Boys en aquel entonces. Participan en “Results”: Angelo Badalamenti (arreglos orquestales), J.J.Belle (guitarras), Danny Cummings (percusión), Anne Dudley (arreglos y dirección orquestal), Donald Johnson (rapeado), Julian Mendelsohn (teclados, coros), Courtney Pine (saxo), Andy Richards (teclados) y Peter-John Vettese (teclados, piano). Neil Tennant y Chris Lowe tocan teclados y el primero hace algunos coros.
 |
| Neil Tennant y Liza Minelli en un acto de la época del disco. |
“I Want You Now” – Comienza el disco sin medias tintas con un tema electrónico y bailable muy directo aunque hay que destacar los importantes arreglos de cuerdas de Angelo Badalamenti y Anne Dudley que aparecen en todo el tema. En términos de sonido, el dúo anticipa algunas cosas que aparecerían en su próximo álbum un tiempo después. La particular voz de Liza encaja perfectamente en el tema y se revela como una interesante sorpresa para los que dudaban.
“Losing My Mind” – El primer single y tema principal del disco es la ya comentada versión de Sondheim, una canción que los Pet Shop Boys convierten en un hit inmediato aplicando todo su oficio a la hora de componer singles. Cualquiera que la escuchase en su momento sin tener ni idea de su historia, identificaría sin el menor resquicio de duda al dúo como los artistas detrás de la canción.
“If There Was Love” – Tras dos cortes destinados a la pista de baile llega uno de corte similar pero con unos arreglos que nos remiten a los primeros trabajos de Pet Shop Boys con un ligero toque “house”. Con esas lineas de bajo tan características de discos como “Please” y los envolventes teclados marca de la casa, es el ritmo, más mecánico y monótono que de costumbre, el que se desmarca ligeramente de la línea habitual del grupo. Como curiosidad, tras una pausa dramática muy cinematográfica en la que los violines llevan todo el peso, Liza recita el “soneto 94” de William Shakespeare acompañada de los sintetizadores y de un gran solo de saxo de Courtney Pine.
“So Sorry, I Said” – Cuando escribieron la canción, los miembros de Pet Shop Boys pensaron en un dúo entre Liza y Frank Sinatra, aprovechando la presencia de ambos en Londres pero ella no pareció entusiasmada y sugirió que fuera Neil su “partenaire”, algo que finalmente fue descartado. De este modo, es Liza la única intérprete de una preciosa balada que fue el tercer single del disco. Se trata de una canción que continúa la tradición de grandes temas lentos del dúo y que tiene mucho en común con “It Couldn’t Happen Here” o “King’s Cross”, ambas de su disco “Actually” con las que comparte incluso sonidos.
“Don’t Drop Bombs” – Continuamos con el tema que sirvió de segundo single del disco, un enérgico tema electrónico lleno de ritmo, con poderosas secuencias y un atractivo estribillo. Los sintetizadores se transforman en afilados órganos en un corte épico lleno de efectos, scratches, e incluso alguna intervención de Neil pasada por el vocoder. En su momento nos pareció el mejor corte de todo el disco y casi 25 años después seguimos pensando igual.
“Twist in My Sobriety” – La composición y grabación del disco fue algo precipitada por lo que Tennant y Lowe no pudieron preparar un extenso repertorio lo que se traduce en la aparición en el tramo final del mismo de algunas versiones de temas antiguos. Comienza la serie con un éxito reciente de la cantante Tanita Tikaram. Se trataba de una preciosa canción incluida en el disco de debut de la vocalista un año ante y que contaba con un inspirado solo de oboe muy característico. La versión de Pet Shop Boys para Liza Minelli pierde todo el encanto que tenía la original y es, en nuestra opinión, el gran fiasco del disco.
“Rent” – La siguiente versión era la del inevitable clásico del dúo que tanto había gustado a Liza y gracias al cual se pensó en ellos para acompañarla. Contrariamente a lo que ocurría en el tema anterior, el sorprendente arreglo de la canción, que toma la forma de un tema clásico de cualquier musical de Broadway o del West End, es magnífico y muy acertado para la interpretación de Liza. No escuchamos sintetizadores ni ritmos electrónicos sino sólo a la orquesta y la vocalista con algunas segundas voces ocasionales. Un acierto con mayúsculas.
“Love Pains” – Recuperamos en este momento un viejo éxito disco de Yvonne Elliman de 1979. Curiosamente, la cantante Hazell Dean publicó su propia versión de la canción apenas unos días antes de que “Results” saliera a la venta y también Viola Willis hizo lo propio con lo que por un tiempo convivieron las tres interpretaciones en las listas, algo que no es muy habitual. En la interpretación de Liza Minelli se respeta el espíritu discotequero de la canción conservando los característicos coros en el estribillo y las clásicas guitarras de la época aunque reforzadas convenientemente con un robusto arsenal rítmico procedente de los sintetizadores y secuenciadores. Sin ser uno de los mejores temas del disco, fue elegido como cuarto y último single ya en 1990.
“Tonight is Forever” – Acercándonos al final del disco, encontramos otra versión del propio dúo, en este caso de una de las canciones que formaron parte del disco de debut de éstos: “Please”. Continuando con la idea de realizar revisiones completamente diferentes de las originales, la canción sigue un proceso paralelo al de “Rent” con un tratamiento completamente orquestal y cercano al del musical .
“I Can’t Say Goodnight” – Cerrando el disco, Tennant y Lowe deciden rescatar una de las primeras canciones que escribieron allá por 1982 y que había permanecido en un cajón hasta ahora. Se trata de un tema cercano al soul, con una clásica parte de saxo, guitarras ondulantes y una cadencia parsimoniosa que, a pesar del formato pop, tiene también puntos en común con los temas de los musicales de la época. Ignoramos si fue eso lo que provocó su inclusión en el disco o fue adaptado de esta forma para la interpretación de Liza.
Muchos críticos, así como los propios integrantes del dúo, consideraron “Results” como un disco más de Pet Shop Boys con Liza Minelli como vocalista, por más que quien apareciera en la portada fuera la actriz. En cierto modo se produjo algo similar a lo que el cine de Quentin Tarantino consiguió con determinados actores: devolver al primer plano a una vieja gloria cuyos mejores días quedaban ya lejanos. Por un tiempo, Liza volvió al primer plano aunque no llego a relanzar su carrera discográfica ya que sólo ha grabado dos discos más desde entonces aunque probablemente nunca fuera la intención de la diva relanzar su carrera sino, sencillamente, demostrar que aún podía hacer grandes cosas si se lo proponía. “Results” fue un acierto y sirvió, además, para ver que los Pet Shop Boys iban más allá del típico dúo pop siendo versátiles para adaptarse a diferentes estilos y artistas, algo que iban a utilizar en el futuro, tanto a la hora de enfrentarse a nuevas versiones ajenas como a afrontar encargos de artistas de renombre para escribir alguna que otra canción más. Como siempre, el lector interesado en hacerse con el disco tiene a su disposición los siguientes enlaces:
amazon.co.uk
play.com
amazon.co.uk
play.com















.jpg)



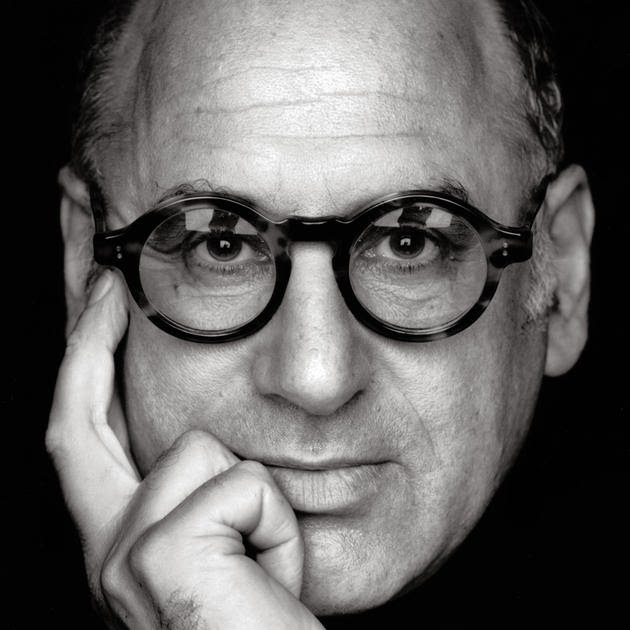








.jpg)










